Aprecio mucho estas fotos, y este texto que nació con el pulso de la imagen es su testimonio. Quiero decirles que este será mi texto más personal, por ello me iré junto con él, como quien desciende por el rio al destino incierto de la memoria.
Viví en Puebla cerca de 6 años, fue una travesía llegar hasta allá y encontrarme con mi futuro. La decisión universitaria siempre está acompañada de ideales y desencuentros. Yo aquí, no sé quién soy, no sabía tampoco que ideales vestía y que promesas intentaba cumplir. Lejos de mi ciudad, lejos del ritmo materno, lejos de lo que quería… estaba en Puebla, mi bella ciudad fría, mi otra casa lejana que aún me habita.
Calle Tlaxco, 310 A. Colonia la Paz. Puebla,

Mi primer departamento era el primer golpe frio junto a la noche. Un escritorio de madera, no muy ancho, algo incómodo, casi no usado; solo sostenía dos de mis libros que apenas hojeaba. El mismo escritorio era todo menos una zona de estudio, las tareas las hacía en el comedor y mi “mesa de trabajo” solo sostenía una pequeña tele vieja, a veces mi computadora. Era angustiante leer ahí, el frio, la ausencia de mis padres, la soledad foránea siempre me arropaba, prefería estar fuera, en otro lado que no sea mi departamento, prefería mil veces el ruido de las fiestas antes que el silencio de mi escritorio, mi desencuentro originario de las letras.
Solía comprarme un vino y beber ahí. Veía la noche reflejada en las ventanas foráneas, la luna descendía entre las cortinas mientras un bello frio tocaba mi rostro. Al fondo se oía un latido de bocina, quizá una fiesta lejana, quizá otros muchachos queriendo ignorar el silencio.
Pienso, sirvo más vino a la copa, le doy un trago profundo. Es momento de dormir.
Calle 19 poniente, 1701. Barrio de Santiago, Puebla, Pue.
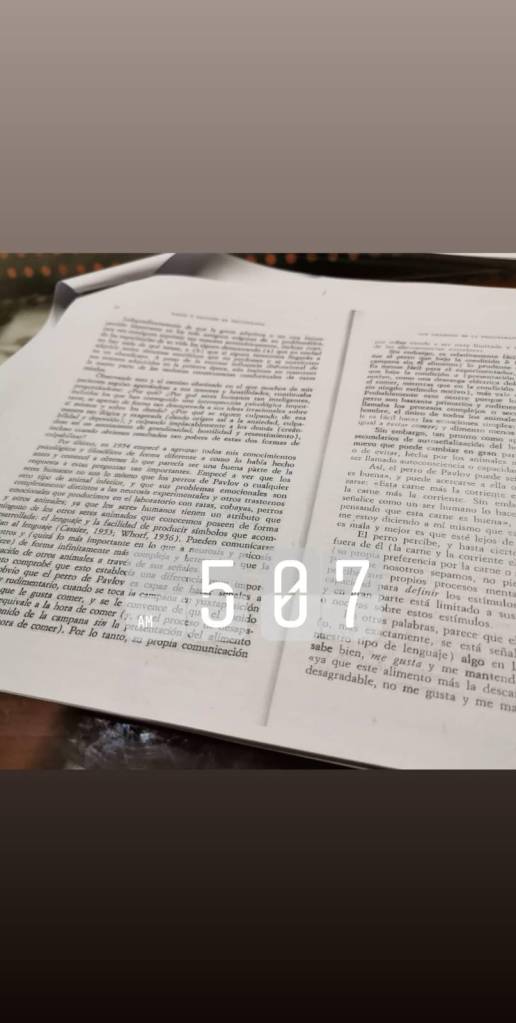
He visto dormir a las bestias, agazapadas entre los esqueletos que dejan cuando consiguen saciar su hambre. Babeantes, ojos seductores oscuros, gruñidos que cortan los huesos con frio y…
Despierto.
La noche siempre me ha dado las más hermosas pesadillas, desde niño siempre creía que eran mensajes de los muertos, como una forma de interactuar con el silencio onírico. Ya estaba acostumbrado a soñar pesadillas, era (y sigue) siendo normal en alguien que no le gusta el silencio. Pasaron dos años en Puebla, mi ciudad fría, mi departamento ahora es más grande, cómodo, protegido por una dueña de unos 70 años, la gran cuidadora de las plantas. La única consigna que tenía el departamento era mantenerlo en orden y sin fiesta (gran problema para mi silencio).
Descendía mis cosas de la camioneta, bajé mi escritorio con ayuda de Fernando, y una caja con libros (más libros ahora sí), mis compañeros desde Tabasco. Al ver los libros, la señora cuidadora de plantas me lanzó un brutal comentario:
-“eres tranquilo, eso lo veo, es la primera vez que llegan con un escritorio y una caja llena de libros”.
No sé qué relación tenga la tranquilidad con los libros, aún más con el escritorio incomodo que lo cargaba desde hace dos años, aquel que ya poco a poco ocupaba un lugar para el estudio. Lo acomodé en ese enorme lugar, mi escritorio era más pequeño que la sala, el contraste era gracioso, un escritorio pequeño lleno de libros en la inmensidad de la sala.
No les voy a negar que me dio miedo ese lugar, una especie de vieja hacienda con techos que rozan el cielo, propenso para que la noche haga sus figuras tenebrosas en mi mundo onírico.
Cruzo la calle, abro el departamento, voy armado con una botella de vino destinada a mi escritorio, (era la primera vez que quería escribir, ¿Cómo hacerlo? No tengo nada que decir, era mejor callarse y leer en ese silencio), en la mesa estaba mi libro de viaje, libro que me regaló mi padre en caso de que extrañara la tierra materna. “El otoño recorre las islas”, de José Carlos Becerra, paisano mío, eterno joven entre nosotros. Queria escribir algo, era mejor callarlo, que podía decir que José Carlos no dijera…
“yo iba a decir algo, yo iba a inventar algo”.
Leo, le doy un sorbo al vino, amarga lejanía de mi.
Es hora de dar entrada a la pesadilla
Av. 9 Poniente, 1313. Barrio de Santiago, Puebla, Pue.

Nunca había tenido un cuarto donde solo era cuarto, nunca me había tocado compartir baños con otras personas. Era un sitio incómodo, pero no podía quejarme, una pandemia con miles de muertos nos precedía. Había que caminar con sigilo para que la madera no gritará, no se podía cocinar ahí, no se podía beber ahí, jamas hice caso.
Mi escritorio se había vuelto mi pieza sagrada, portador de libros y oscuridades, siempre para mí cuando más lo necesitaba. Cuatro años conmigo, mi viejo amigo que ya no sostenía sus cajones, pero sí que soportaba mis amargas bebidas calientes, y mi silencio que el mismo vino arropaba. Es curiosa la mancuerna que hay entre el vino, el silencio, la lectura y la escritura; su punto articulador… mi escritorio.
Había salido a correr en aquellos días, recuerdo haber tenido un vino esperándome para poder descansar mejor en ese lugar donde hasta los ronquidos de los vecinos se escuchaba. Pasaba algo en esa calle, brillaba por la inseguridad, me dieron escalofríos ver la soledad que acompaña las luces.
Caminé, estaba por sacar las llaves, un frio intercepta mi espalda
-Ni voltees putito, que aqui mismo te destazo.
Realmente no sentí miedo, no sabía ni que pasaba, me pidió que le diera lo que tenía de valor. Había salido a correr, ¿Qué se supone que le diera? Apenas llevaba 50 pesos por si me daba sed. Eso le di. No me pidió ni mis tenis, ni mi camiseta sudada, solo tomo el billete, revisó si tenía más. Me lanzó un dardo con sus palabras, “pinche idiota pobre”, y se fue, con mis cincuenta pesos.
Le pude haber dado las llaves, allá arriba encontraría lo errante y despreciable del silencio.
No quería seguir viviendo ahí, no queria que me quitaran más el poco dinero que tenía, era momento de partir.
Avenida 15 Poniente. 2122. Barrio de Santiago, Puebla, Pue.

Decir esto hace pensar tantas cosas, pensar que puedo ser un demonio encarnado y que la rabia me puede consumir por el desprecio de no saber de mí, faltar siempre en la cordura y en la inmediatez de mis decisiones estúpidas, verterme por la sangre del desprecio que puede cargar mi imagen y sus absurdas melancolías del intento de regreso a lo que fui, era absurdo indagar el pasado, era aberrante en lo que me había convertido, no era yo, pero si portaba las mil yagas babeantes del deterioro incógnito de mi idea. Desaparecerme para así intentar elucidar un escupitajo de lo que ya no soy, pero que me dañó.
Mi mejor departamento fue la pesadilla encarnada. Mi lugar preferido de todos los departamentos anteriores, mi máscara, mi negra imagen de espanto, mi nido hermoso, mi descaro aberrante, mi lugar de muerte y llanto, como te extraño.
Ahí terminaban mis días y mi travesía en puebla. Era un departamento chico, pero lo suficientemente grande como para mi escritorio. Combinaba perfecto con lo que quedaba de mi tiempo y con mis libros, cada vez más en aumento. Mi tesis se construyó ahí, una idea de querer capturar la creatividad en un proceso (vaya ambición), ahí mismo viví mis grandes deterioros. A torrentes mi imagen se desmoronaba entre lamentos, y no sabía que quería realmente de mí, no sabía que había en mí, que, de despreciable, lo que no podía continuar.
La soledad me pesaba más, el silencio habitaba, pero era punzante, aberrante, molesto, el vino me ayudaba y mi escritorio me sostenía, cansado, por las mañanas. Intente detener un poco la muerte que nos habita. Ahí, perdido ante todos, me diluía entre letras, vino y texto. Escribía la tesis, de alguna forma también, me escribía, entre la fragilidad que tienen los espejos en crear nuevos monstruos.
Me agrada que el silencio sea parte de mi ahora, me agrada pensar el tiempo que transcurro, y que aún con los lamentos genuinos, la vida sigue escribiendo-se. Quiero pensar en ese escritorio, mi lugar de estudio, mi confesionario, sostén de mis llamadas por la noche, soporte de mi vida y de mis silencios. Ahora no sé dónde está, pero en cada letra algo de mi sigue existiendo, en otros lados, en otros textos, en otros escritorios, eternos amigos del silencio.


Deja un comentario